El ruido de mis pasos (5)
Cuando me di cuenta había terminado todo el libro. Me quedé pasmado. Miré la carátula, con caracteres grandes se leía: David Copperfield; abajo, con tipos más pequeños: Charles Dickens. Eran cerca de las seis de la tarde, sin acordarme de almorzar, ni de ir al baño, nada, había devorado todo un volumen de puras letras. Todavía extrañado me senté a la mesa a cenar con hambre de presidiario. Mientras comía me decía para mí mismo que recién entendía por qué mis padres o hermanas solían estar horas de horas leyendo. Era algo sensacional, como ver películas en la televisión pero sin comerciales ni interrupciones. Apenas sacié mi apetito y aprovechando que nadie me prestaba atención decidí reiterar la experiencia. ¿Cómo hacerlo? “Fácil”, pensé, “voy a la biblioteca y tomo el libro más bonito que encuentre”.
Totalmente ignorante del mundo de las letras, entre tantos libros opté por seleccionar uno de pasta de cuero y letras de oro, cuyo título raro me llamó la atención: Adolescencia decía y el autor era un tal Carneiro Leao. Para mi juicio sin duda se trataba de una obra fenomenal por la belleza de la presentación y lo peculiar del nombre. Sigiloso lo llevé a mi cuarto y me puse a revisarlo. No entendía nada, el lenguaje era complicado y los nombres de los capítulos sonaban raro. Uno particular me dejó intrigado: “Onanismo”. Desconcertado devolví el volumen al estante para meditar qué hacer.
A la mañana siguiente, en un instante en medio del desayuno, aproveché la distracción de mis padres para preguntar a mi hermana mayor, estudiante universitaria, qué significaba esa extraña palabra. Ella me miró sorprendida, primero, y de inmediato con tono de predicadora o futura santa canonizada me dijo que eso era malo, muy malo y que no prestara oídos al demonio. Doblemente desconcertado preferí guardar silencio para buscar más adelante, por otro lado, la respuesta. Retomé mi intención de repetir la vivencia embriagadora anterior de la lectura, así que me puse a elaborar un nuevo plan.
Hubiera sido muy sencillo pedir a alguna de mis hermanas o a cualquiera de mis padres que me den un libro para leer, pero eso implicaba perder mi prestigio de palomilla y mataperro, tan arduamente conseguido. Así que busqué otra alternativa: cogí una de mis revistas y me senté en la sala, en donde tenía un ángulo adecuado para observar la biblioteca, haciéndome el ensimismado en el chiste esperé tranquilo que una de mis hermanas devolviera, como todos los domingos, el libro que había leído en la semana. Al poco rato se apareció Norma: dejó un ejemplar y hurgó para coger otro. Apenas se retiró, yo fui rápido a tomar el volumen que había devuelto. Con él entre mis manos, me eché sobre mi cama, con la puerta cerrada de mi cuarto para que nadie se entere, y me puse a leer las primeras líneas.
Tan emocionante como una buena película, tanto más que meter un golazo, la lectura me volvió a mostrar su poder. Feliz me fijé en el título: Los perros hambrientos; su autor: Ciro Alegría. No era un libro muy extenso pero si fascinante y además sucedía en la sierra del Perú que yo conocía, lo que había facilitado el torbellino con que me arrastró. La historia había sido fuerte, recia, con muchos momentos tristes como la escena de la muerte del pequeño Damián, desfalleciente de hambre. Sobre todo cuando su perro Mañu intentó defender el cadáver del niño de los cóndores en plena puna.; pero, también secuencias alegres como al final cuando llega la lluvia “güena” y me dio ganas de cantar, gritar, bailar como a los personajes. En ese recuento global de la obra tomé conciencia de que, a diferencia de los filmes para niños, en las novelas se presentaba todo, sin censuras o supervisión. Era como si pudiera evadir cualquier control, para vivir, viajar, conocer lo que quisiera del mundo. Decidí que ese sería el camino que seguiría y continuaría leyendo.
Cuando me di cuenta había terminado todo el libro. Me quedé pasmado. Miré la carátula, con caracteres grandes se leía: David Copperfield; abajo, con tipos más pequeños: Charles Dickens. Eran cerca de las seis de la tarde, sin acordarme de almorzar, ni de ir al baño, nada, había devorado todo un volumen de puras letras. Todavía extrañado me senté a la mesa a cenar con hambre de presidiario. Mientras comía me decía para mí mismo que recién entendía por qué mis padres o hermanas solían estar horas de horas leyendo. Era algo sensacional, como ver películas en la televisión pero sin comerciales ni interrupciones. Apenas sacié mi apetito y aprovechando que nadie me prestaba atención decidí reiterar la experiencia. ¿Cómo hacerlo? “Fácil”, pensé, “voy a la biblioteca y tomo el libro más bonito que encuentre”.
Totalmente ignorante del mundo de las letras, entre tantos libros opté por seleccionar uno de pasta de cuero y letras de oro, cuyo título raro me llamó la atención: Adolescencia decía y el autor era un tal Carneiro Leao. Para mi juicio sin duda se trataba de una obra fenomenal por la belleza de la presentación y lo peculiar del nombre. Sigiloso lo llevé a mi cuarto y me puse a revisarlo. No entendía nada, el lenguaje era complicado y los nombres de los capítulos sonaban raro. Uno particular me dejó intrigado: “Onanismo”. Desconcertado devolví el volumen al estante para meditar qué hacer.
A la mañana siguiente, en un instante en medio del desayuno, aproveché la distracción de mis padres para preguntar a mi hermana mayor, estudiante universitaria, qué significaba esa extraña palabra. Ella me miró sorprendida, primero, y de inmediato con tono de predicadora o futura santa canonizada me dijo que eso era malo, muy malo y que no prestara oídos al demonio. Doblemente desconcertado preferí guardar silencio para buscar más adelante, por otro lado, la respuesta. Retomé mi intención de repetir la vivencia embriagadora anterior de la lectura, así que me puse a elaborar un nuevo plan.
Hubiera sido muy sencillo pedir a alguna de mis hermanas o a cualquiera de mis padres que me den un libro para leer, pero eso implicaba perder mi prestigio de palomilla y mataperro, tan arduamente conseguido. Así que busqué otra alternativa: cogí una de mis revistas y me senté en la sala, en donde tenía un ángulo adecuado para observar la biblioteca, haciéndome el ensimismado en el chiste esperé tranquilo que una de mis hermanas devolviera, como todos los domingos, el libro que había leído en la semana. Al poco rato se apareció Norma: dejó un ejemplar y hurgó para coger otro. Apenas se retiró, yo fui rápido a tomar el volumen que había devuelto. Con él entre mis manos, me eché sobre mi cama, con la puerta cerrada de mi cuarto para que nadie se entere, y me puse a leer las primeras líneas.
Tan emocionante como una buena película, tanto más que meter un golazo, la lectura me volvió a mostrar su poder. Feliz me fijé en el título: Los perros hambrientos; su autor: Ciro Alegría. No era un libro muy extenso pero si fascinante y además sucedía en la sierra del Perú que yo conocía, lo que había facilitado el torbellino con que me arrastró. La historia había sido fuerte, recia, con muchos momentos tristes como la escena de la muerte del pequeño Damián, desfalleciente de hambre. Sobre todo cuando su perro Mañu intentó defender el cadáver del niño de los cóndores en plena puna.; pero, también secuencias alegres como al final cuando llega la lluvia “güena” y me dio ganas de cantar, gritar, bailar como a los personajes. En ese recuento global de la obra tomé conciencia de que, a diferencia de los filmes para niños, en las novelas se presentaba todo, sin censuras o supervisión. Era como si pudiera evadir cualquier control, para vivir, viajar, conocer lo que quisiera del mundo. Decidí que ese sería el camino que seguiría y continuaría leyendo.


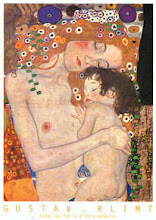

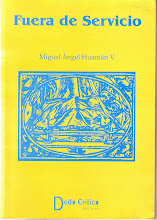
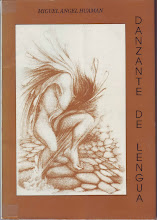





No hay comentarios:
Publicar un comentario