El ruido de mis pasos (6)
Mientras esperaba el domingo, cuando pensaba observar otra vez a mi hermana devolver otro ejemplar, dos asuntos ocuparon mi mente: la comida y los libros. Luego de haber sufrido la sequía y la hambruna imaginaria en la novela de Alegría, me convertí en un ávido tragón o en un hijo que come todo que prepara su madre con tanto cariño, como solía ella espetarme permanentemente. Había sido un remilgoso, un engreído, cuando se trataba de almorzar o cenar. Le ponía caras al olluquito, a las caiguas rellenas, a las arvejitas verdes con torrejas de zapallo y plátano de la isla. Ni siquiera tocaba el plato si era hígado, cau-cau o frejoles, dado que prefería bisté, lomo saltado o muslos de pollo.
En esos años las costumbres alimenticias todavía eran las que provenían de ritmos rurales o las de un pueblo en el campo. Se solía cocinar permanentemente, pues eran cuatro los momentos de tomar los alimentos en el hogar: el desayuno temprano, con tamales y chicharrones el domingo o calentado, mantequilla y huevo frito si era día de la semana; el almuerzo al mediodía, con sopa, segundo y postre; el lonche en la tarde, con el infaltable pastel o la torta que preparaban siempre; y, en la noche, la cena o comida, que era algo más ligera, pero que siempre incluía cierto tipo de sopas, como la de harina de arvejas, y de segundos, como la papa rellena con arroz y salsa criolla.
Mi madre me miró sorprendida al verme devorar sin chistar cuanto me ponían por delante, sin importar que fuera mondonguito a la italiana o locro de zapallo. Se preguntaba quién había hecho el milagro o suponía que estaba a punto de dar mi estirón, por el hambre de caballo que me había brotado. Claro que no fue la única persona de mi familia que notó dicho cambio, mi hermana mayor también lo hizo y como recordaba la extraña pregunta que le había hecho días antes, se puso a observar lo que hacía, con mucha preocupación.
Esta se incrementó por el segundo asunto que ocupaba mis horas durante esos días: los libros. Capturado por las sensaciones desatadas por la lectura, no estaba dispuesto a esperar tanto para reiterarlas, así que incursionaba en la biblioteca en busca de algún libro que me llamara la atención y colmara mis expectativas. Subrepticiamente entraba para tomar un volumen, que llevaba escondido a mi cuarto o al baño, donde encerrado revisaba atento su contenido. Descubrí cosas básicas que luego me servirían mucho: los índices o sumarios, que presentan un resumen de los capítulos del contenido; los prólogos o las solapas, donde se ofrece una visión global de la obra; el nombre con que califican determinados textos (ensayo, novela, testimonio, etc.); y la constatación, para mí sorprendente, de que había quienes han escrito no uno sino muchos libros.
Todo este ajetreo despertó la vocación de mi hermana mayor de luchar contra el pecado. Estaba convencidísima de que andaba en cosas lujuriosas, pues no podía ser otro el motivo de mis largos encierros en mi cuarto o en el baño, de mi hambre de corsario y, sobre todo, de mis sobresaltos cuando incursionaba en forma sorpresiva donde me encontraba. Callado, con un ejemplar escondido bajo la almohada o al costado del inodoro, tuve que soportar largos sermones donde me advertía del infierno. Dentro de mí pensaba que de tanto rezar se había vuelto loca y, cuando estaba a punto de mandarla a la mierda, dios en su infinita sabiduría le envío un novio. Así, con alegría, me libré de la extirpación de idolatrías y la Santa Inquisición.
Mientras esperaba el domingo, cuando pensaba observar otra vez a mi hermana devolver otro ejemplar, dos asuntos ocuparon mi mente: la comida y los libros. Luego de haber sufrido la sequía y la hambruna imaginaria en la novela de Alegría, me convertí en un ávido tragón o en un hijo que come todo que prepara su madre con tanto cariño, como solía ella espetarme permanentemente. Había sido un remilgoso, un engreído, cuando se trataba de almorzar o cenar. Le ponía caras al olluquito, a las caiguas rellenas, a las arvejitas verdes con torrejas de zapallo y plátano de la isla. Ni siquiera tocaba el plato si era hígado, cau-cau o frejoles, dado que prefería bisté, lomo saltado o muslos de pollo.
En esos años las costumbres alimenticias todavía eran las que provenían de ritmos rurales o las de un pueblo en el campo. Se solía cocinar permanentemente, pues eran cuatro los momentos de tomar los alimentos en el hogar: el desayuno temprano, con tamales y chicharrones el domingo o calentado, mantequilla y huevo frito si era día de la semana; el almuerzo al mediodía, con sopa, segundo y postre; el lonche en la tarde, con el infaltable pastel o la torta que preparaban siempre; y, en la noche, la cena o comida, que era algo más ligera, pero que siempre incluía cierto tipo de sopas, como la de harina de arvejas, y de segundos, como la papa rellena con arroz y salsa criolla.
Mi madre me miró sorprendida al verme devorar sin chistar cuanto me ponían por delante, sin importar que fuera mondonguito a la italiana o locro de zapallo. Se preguntaba quién había hecho el milagro o suponía que estaba a punto de dar mi estirón, por el hambre de caballo que me había brotado. Claro que no fue la única persona de mi familia que notó dicho cambio, mi hermana mayor también lo hizo y como recordaba la extraña pregunta que le había hecho días antes, se puso a observar lo que hacía, con mucha preocupación.
Esta se incrementó por el segundo asunto que ocupaba mis horas durante esos días: los libros. Capturado por las sensaciones desatadas por la lectura, no estaba dispuesto a esperar tanto para reiterarlas, así que incursionaba en la biblioteca en busca de algún libro que me llamara la atención y colmara mis expectativas. Subrepticiamente entraba para tomar un volumen, que llevaba escondido a mi cuarto o al baño, donde encerrado revisaba atento su contenido. Descubrí cosas básicas que luego me servirían mucho: los índices o sumarios, que presentan un resumen de los capítulos del contenido; los prólogos o las solapas, donde se ofrece una visión global de la obra; el nombre con que califican determinados textos (ensayo, novela, testimonio, etc.); y la constatación, para mí sorprendente, de que había quienes han escrito no uno sino muchos libros.
Todo este ajetreo despertó la vocación de mi hermana mayor de luchar contra el pecado. Estaba convencidísima de que andaba en cosas lujuriosas, pues no podía ser otro el motivo de mis largos encierros en mi cuarto o en el baño, de mi hambre de corsario y, sobre todo, de mis sobresaltos cuando incursionaba en forma sorpresiva donde me encontraba. Callado, con un ejemplar escondido bajo la almohada o al costado del inodoro, tuve que soportar largos sermones donde me advertía del infierno. Dentro de mí pensaba que de tanto rezar se había vuelto loca y, cuando estaba a punto de mandarla a la mierda, dios en su infinita sabiduría le envío un novio. Así, con alegría, me libré de la extirpación de idolatrías y la Santa Inquisición.


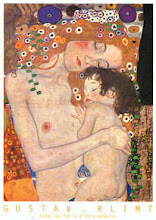

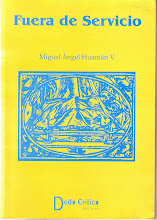
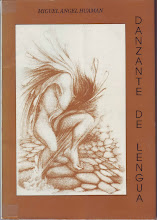





No hay comentarios:
Publicar un comentario