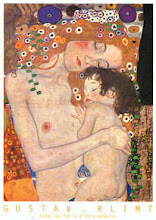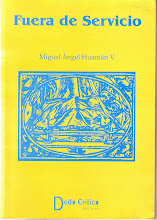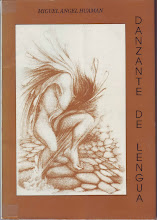Después de ese verano, cuando retorné al colegio, la lectura se había incorporado a mi vivencia al punto de haberme convertido sin darme cuenta en un niño diferente. Así como me gustaba correr, jugar y saltar con mis amigos, el leer libros, enciclopedias, revistas e incluso los diarios formaba parte de mis actividades habituales. Ese año en la escuela un suceso fortuito me iba a inducir a ingresar a un terreno aún desconocido para mí: la escritura.
Con motivo del aniversario del plantel organizaron un concurso literario para la primaria y secundaria. Dos horas de clases de una mañana fueron dedicadas a que los alumnos interesados redacten un cuento o un poema. Yo acababa de leer La guerra de los mundos de H.G. Wells y se me ocurrió contar una historia parecida, así que escribí un relato en el que eran las hormigas las que libraban a la humanidad de los alienígenos invasores. Entregué mi texto sin prestarle gran importancia ni tener conciencia de que estaba dando inicio a mi carrera como escritor. Había en la tarde otro concurso que sí me interesaba: el de pintura. Como era un gran aficionado al dibujo, los colores pastel y las acuarelas, gracias a mis dotes como retratista y mi paciencia para practicar hasta manejar con cierto dominio cada material, tenía muchas expectativas.
El viernes, en una ceremonia interna, dieron los resultados: había ganado el premio de cuento de primaria y ocupado el segundo lugar en el premio de pintura de todo el colegio. Este último, era un reconocimiento a un cuadro abstracto que pinté basado en tonalidades y matices, lo que me permitió siendo de primaria estar en esa colocación. Sin embargo, en mi espíritu había alimentado la ilusión de obtener el máximo galardón, por lo que me sentí algo desanimado, pero sobre todo ese reconocimiento me hizo minimizar el logro literario que había obtenido, pese al entusiasmo de mi maestra. De modo que mis inicios en la escritura fueron muy auspiciosos, sin que yo mismo me diera cuenta, lo que explica que no persistiera en escribir hasta el año siguiente, cuando impulsado por los cambios propios de la pubertad retorné a la escritura, pero no a la narrativa sino a la poesía.